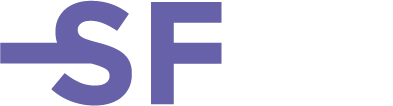BIOGRAPHIE
Juan Pablo Ríos se camufla en el glamuroso mundo de los directores, pero su hábitat es la calle. Odia las navidades, los villancicos y las macabras carcajadas de Papá Noel, pero creció en un barrio de Manizales donde diciembre es sinónimo de matada de marrano. Conoció la estética del día a día en sus largas jornadas solitarias de juegos infantiles. Careció de hermanos que se convirtieran en cómplices de sus narraciones, entonces se dedicó a escribir. A contar las historias que veía en los hospitales, en los andenes y en las montañosas zonas rurales del departamento de Caldas, donde alimentó sus políticamente incorrectas opiniones, desde su tierna infancia, hasta la época del pregrado. Le enamoran los colores de los parques, las inquietudes de los niños, la sensación de libertad que inspiran los vuelos de las cometas en agosto y las palabras. Aunque lo quisiera, no puede renunciar a contar historias, a plasmar la belleza del dolor y la nostalgia, la hermosura del fracaso y los extraños rincones del corazón humano. Teclea, tacha, graba, corta, edita, regraba, en búsqueda de la misteriosa magia del relato y no puede más que compartir esos borradores, esos intentos y ensayos con un puñado de espectadores de corazón abierto que se dejen atacar también por las inquietudes del mundo cotidiano.
FILMOGRAPHIE
- 2024 Starboy Director, Production, Referent, Sales, Script, Camera, Script, Camera
- 2020 La Mirada desnuda Production, Referent, Sales
- 2020 Filius Director, Production, Referent, Sales, Script, Script
- 2016 Caramelo Director, Referent, Sales, Script, Script
- 2015 Hombre Director, Referent, Sales, Script, Script
- 2011 Rosas Rojas y un Beso Director, Referent, Sales, Script, Script